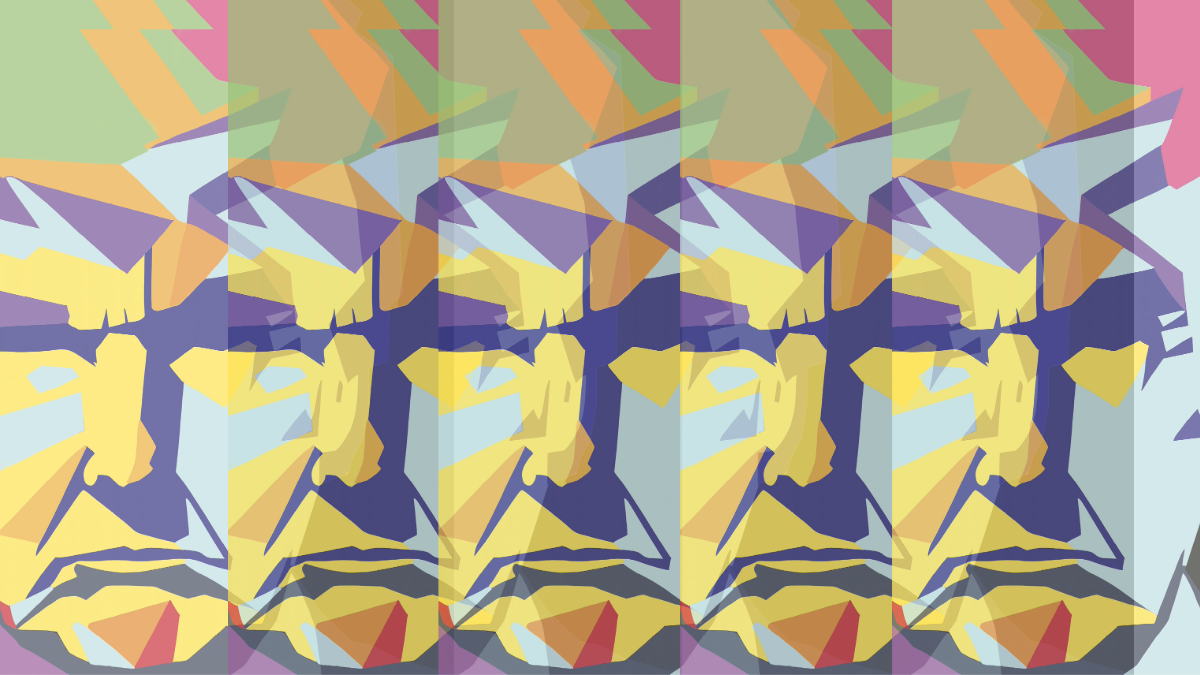
Durante décadas imaginamos la caída de la democracia como una escena grandilocuente. Hoy, el deterioro ocurre de otra manera: más lento, más cotidiano. En esta nueva forma de degradación aparecen dos mecanismos distintos: la trivialidad y la banalidad. La primera afecta el significado: reduce lo importante a lo liviano, mezcla lo grave con lo accesorio, transforma dilemas complejos en consignas y trata asuntos institucionales como si fueran simple material de polémica. La banalidad, en cambio, afecta el juicio y la responsabilidad: es actuar —o hablar— como si no hubiera consecuencias; correr los límites como si nada quedara dañado; instalar la idea de que siempre se puede desdecir, culpar a otro o “pasar a lo siguiente”. Si la trivialidad rebaja el peso de las cosas, la banalidad suspende la obligación de hacerse cargo de lo que esas cosas producen. Por eso se alimentan mutuamente: cuando lo grave se trivializa, se vuelve más fácil actuar sin medir efectos; y cuando se actúa sin medir efectos, lo grave termina normalizándose.
Este marco permite observar la forma en la que Donald Trump ha actuado frente a la captura de Nicolás Maduro. Despejemos lo esencial antes de continuar: el horror de la dictadura, el sufrimiento de los oprimidos y la esperanza legítima que despierta verlo caer. Despejemos también otra verdad: durante años la comunidad internacional hizo poco o nada. Esa omisión no fue neutra; tuvo su propia cuota de trivialidad y banalidad.
Pero volvamos a Trump. En él, la trivialidad es evidente: un acontecimiento de enorme densidad jurídica, geopolítica y simbólica es reducido a material de espectáculo. Frases como “(Petro) tiene que cuidarse el trasero” o “son las personas más feas que he visto” ilustran con nitidez ese desplazamiento. La captura de Maduro se presenta como victoria personal, como prueba de fuerza. Allí donde habría dilemas —autoridad, legalidad, consecuencias— aparecen consignas cerradas, frases diseñadas para circular rápido, provocaciones que mezclan política exterior, campaña doméstica y lógica mediática.
Esa rebaja del significado habilita la banalidad. En el estilo de Trump, la excepción se normaliza bajo la lógica del hecho consumado: se hizo, “funcionó”, sigamos. La responsabilidad se vuelve elástica: si sale bien, es mérito propio; si genera tensiones, la culpa es de otros y si incluso el pueblo venezolano se ve expuesto a una represión mayor post captura, tampoco importa. Eso es banalidad: la suspensión permanente del deber de responder por lo que se pone en juego.
La excepcionalidad existe, por cierto, pero no es una licencia para hablar o actuar sin bordes; es, precisamente lo contrario. Si hay conciencia real de excepcionalidad, entonces la trivialidad y la banalidad quedan fuera por definición.
Hay un punto adicional: ciertas expresiones no solo confunden, también asustan. Y ese miedo se paga en la vida cotidiana. Cuando el lenguaje sugiere arbitrariedad o imprevisibilidad, no se instala esperanza, sino incertidumbre. Y la incertidumbre es un insumo central del control autoritario.
Por eso esto es tan grave. Cuando la política se trivializa y la responsabilidad se banaliza, la degradación es lo que sigue.







