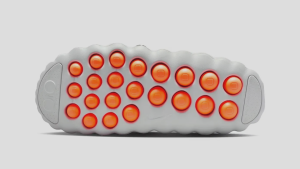Llega abril. Tomo un libro de mi estante, me siento, lo abro y empiezo a leer. En mi mente, logro visualizar la escena escrita tan vívida, como si yo mismo hubiese sido testigo del viacrucis que el protagonista está a punto de experimentar. ¡Bang! Suenan los disparos a la salida del campus universitario. Dos jóvenes huyen a toda prisa hacia el taxi robado la noche anterior, al parecer el plan estaba completo. El auto al que balearon marchaba con su ventana reventada en dirección a la sede de un partido político ―las cuentas de su rosario no paraban de moverse entre sus dedos―, la desesperanza y la confusión se hacían mayores ―al parecer rezaba―, había que llegar al hospital.
Entra el Subaru Legacy conducido por su chofer por emergencias a la vez que sus ocupantes claman por ayuda. Habían malherido a un senador de la República, a poco más de un año de haber retornado a la democracia plena en Chile.
Entró al pabellón. La gente se agolpaba a las afueras del centro médico esperando alguna noticia. Su madre prefería no atender el teléfono; ella estaba en el extranjero y en su alma ya sabía las noticias que el cable quería informarle. Seguía llegando gente.
El médico sale a hablar con la prensa, informando el deceso del senador. La gente llora, se lamenta, ¡grita! El terrorismo arrebató la vida del político más importante del siglo XX chileno, a la vez que con su sangre regaba suelo fecundo, cosechando luego un legado de trascendencia inconmensurable: nuevas generaciones de gremialistas, de democrata independientes, de jóvenes con vocación social y cristiana.
Cada nuevo abril me permito meditar sobre el sacrificio del ex senador Jaime Guzmán, quien dio su vida por amor: amor a Dios, amor a Chile, y amor a esa hermosa causa llamada libertad.
Benjamín Cofré,
historiador