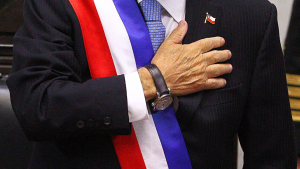Hay decisiones de gobierno que revelan más que cien discursos sobre prioridades, convicciones y coherencias. La expropiación de cien hectáreas de la Toma de San Antonio es una de esas escenas reveladoras: un gesto que sintetiza, con involuntaria honestidad, el estilo de gobernar de este oficialismo. Un estilo donde la improvisación se disfraza de humanidad, donde la falta de coraje político se maquilla de sensibilidad social y donde el incentivo a quebrar las reglas -aunque las señale la propia Corte Suprema- se termina presentando como un acto de justicia poética y social.
Porque, seamos claros, no existe nada más cómodo que hacerse el leso justo cuando se exige cumplir la ley. Tampoco hay gesto más conveniente que trasladar al futuro gobierno una factura de, al menos, 11 mil millones de pesos mientras se proclama empatía desde La Moneda. El libreto es perfecto: hoy se gana tiempo, mañana que otro pague.
En paralelo, se instala una idea preocupante. Quienes ocupan ilegalmente un terreno serán premiados antes que miles de familias que han esperado durante años su vivienda cumpliendo cada requisito, ahorrando y perseverando frente a un Estado lento y burócrata. Lo que se ofrece ahora no es solo una “solución habitacional alternativa”, sino la señal inequívoca de que romper las reglas premia, funciona. Y lo hace muy bien.
La historia de la toma es también la historia de una permisividad política que no se reconoce, pero que está documentada. El crecimiento explosivo del asentamiento coincidió con la gestión municipal respaldada por el Frente Amplio, cuyos vínculos con dirigentes de la toma no necesitan de mayor interpretación retórica. Tampoco es menor que desde el Congreso —y desde los mismos partidos que hoy resguardan la decisión de expropiar— se haya acudido incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para suspender cualquier desalojo. En todos los pasos hay un mismo sello: no solucionar; estirar, aplazar, contener… y esperar que la responsabilidad caiga en otro gobierno.
Pero la ironía mayor aparece en el financiamiento. El propio Ministerio de Vivienda admitió que parte de los recursos saldrán de proyectos habitacionales regulares del sur del país. Es decir, familias que hicieron todo correctamente deberán ver postergadas sus soluciones porque el Estado decidió privilegiar un caso excepcional, anómalo e incluso judicialmente condenado. Y para rematar, el ministro Montes explicó que buena parte del esquema financiero descansa en un “compromiso” de las cooperativas de la toma. No un contrato, no una garantía: un compromiso. Santa inocencia burocrática.
Resulta casi conmovedor —si no fuera alarmante— escuchar al gobierno advertir contra la proliferación de tomas mientras, simultáneamente, ejecuta la mayor legitimación de una toma en décadas. Una pedagogía del atajo, digna de manual. ¿Qué incentivo tendrán ahora quienes esperan por la vía formal? ¿Qué le dice el Estado a quien ha cumplido todo? ¿Qué le dice al que no cumplió o no cumple nada?
La señal es transparente: la ley es un instrumento negociable, modulable, adaptable al calendario electoral. Y si se combina con la presión política adecuada, incluso puede retroceder.
Este episodio no es un desliz ni un error táctico, es la consecuencia natural de una convicción mal entendida, aquella que confunde sensibilidad social con permisividad, empatía con renuncia a la autoridad, y justicia con la arbitraria redistribución de costos hacia quienes sí siguieron las reglas. La consecuencia es una sociedad donde cumplir pierde sentido, y romper la fila se vuelve la estrategia racional.
En un país donde la confianza en las instituciones ya es frágil, decisiones como esta no sólo agravan el problema: lo normalizan. Y eso, en cualquier democracia, es más grave que cualquier toma.
Se castiga a los “giles” que cumplen, que respetan las normas. Se premia a los “pillos”, a los que matonean, a los que tienen santos en la corte, o mejor dicho en el gobierno.