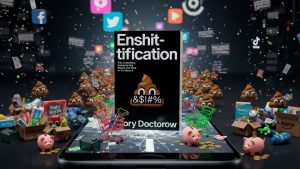José Antonio Kast recibió un enorme apoyo ciudadano y bajo su liderazgo el Partido Republicano trae una impronta de coraje y disposición a asumir costos políticos para emprender los cambios que Chile requiere. Apoyo ciudadano y coraje es lo que precisamente necesitará el nuevo gobierno para desplegar una agenda que, una vez más, estuvo ausente en la campaña y en los discursos de triunfadores y derrotados. Me refiero a esas reformas diagnosticadas hace años, pero que hoy resultan impostergables: al sistema político, al régimen de empleo público, al sistema de nombramiento de jueces, a la institucionalidad para diseñar, evaluar y corregir políticas públicas, al sistema de evaluación de impacto ambiental, y a los marcos regulatorios laboral y educacional, por nombrar algunas de las más imperativas. Sin ellas, cualquier promesa de cambio corre el riesgo de ser de corto aliento.
Es usual caricaturizar estas reformas estructurales como una obsesión tecnocrática, distantes de las verdaderas urgencias ciudadanas en seguridad, salud o empleo; como si para resolverlas bastara liderazgo, voluntad y gestión. Esa ilusión es comprensible, pero incorrecta. Sin reglas e instituciones públicas funcionales, la voluntad política corre el riesgo de estrellarse contra un Estado y una política que no responden.
Desde luego, se puede y se debe hacer más con mejor gestión y liderazgo, para que frente a incendios o catástrofes el Estado llegue antes a reconstruir que el crimen organizado; para que obtener una vivienda tras postular a un subsidio habitacional no sea un camino más lento que una toma; para que invertir dependa de las reglas del juego y no del activismo de turno; para acortar las listas de espera en salud y para extirpar la inseguridad y la violencia de territorios, barrios y escuelas.
Pero el potencial de la mejor gestión está limitado por los marcos regulatorios e institucionales referidos, que presentan crecientes grados de disfuncionalidad. Las preguntas incómodas siguen ahí. ¿Puede funcionar un Estado sin evaluación real del desempeño de sus funcionarios, atrapado en un Estatuto Administrativo rígido que data de 1989? ¿Puede legislar bien y con audacia un Congreso fragmentado en más de veinte partidos y con fuertes incentivos al discolaje? ¿Pueden emerger del proceso legislativo buenas leyes sin una institucionalidad independiente que realice evaluación de impacto y abra espacios de deliberación basada en evidencia? ¿Puede acelerarse la inversión con un proceso de evaluación ambiental de proyectos que por diseño avanza amplificando la incertidumbre y alargando los plazos?
¿Puede crecer el empleo formal con un código laboral que impone altos costos de contratación e insuficiente flexibilidad? ¿Puede mejorar la educación con regulaciones que asfixian o limitan la gestión y la creación de establecimientos educacionales?
Solo reformando esas instituciones y regulaciones es posible acercarse al máximo potencial de Chile en eficacia estatal y política, seguridad, crecimiento, oportunidades de empleo y de educación. Y hay otra diferencia clave: los impactos de la buena gestión son más fáciles de revertir; mientras que los cambios institucionales, cuando se hacen bien, generan efectos que perduran en un horizonte de largo plazo.
Además de creer que la gestión es suficiente, se advierte otro riesgo político, el de domesticar prematuramente la energía del cambio en nombre de una mal entendida moderación. El resultado de las urnas, sobre todo en las primarias oficialistas y en la primera vuelta presidencial, fue claro: los chilenos quieren dejar atrás tanto la pulsión refundacional, como esa moderación que en muchos desafíos terminó siendo sinónimo de inmovilismo. Primero debe venir una agenda ambiciosa y bien diseñada de reformas y luego los acuerdos para viabilizarlas, pero invertir ese orden es la forma más rápida de diluir el impulso reformista.
El nuevo gobierno tiene una gran oportunidad. Destinar esa necesaria impronta de nueva energía, coraje y disposición a asumir costos políticos, para trazar un doble camino: enfrentar las urgencias ciudadanas con liderazgo y mejor gestión y, al mismo tiempo, muy especialmente en los primeros noventa días, usar su capital político para emprender las reformas para que lo público —el Estado, la Política, las reglas— recupere su eficacia y legitimidad frente a la ciudadanía.