
Carolina Tohá lo dijo claramente: ahora era el momento, el tan ansiado momento en que su generación, es decir la mía (los nacidos entre 1966 y 1976), tenía que asumir sin miedo el poder. Su candidatura no escondió nunca su carácter generacional. Casi todo su comando tenía mi edad, los rostros que la apoyaron y el discurso mismo era lo que podría llamarse “el discurso de los regalones”, la generación que sufrió los últimos rigores de la dictadura y probó hasta la embriaguez las primeras mieles de la democracia. Una generación despreocupada, insolente pero ordenada, funcional y funcionaria, pero a veces rockera, que vivió como una ofensa personal que después ocuparan el poder -ese que les había sido reservado- los nacidos entre 1985 y 1995, como si fuera completamente natural que la historia nos saltara.
Lo cierto es que la historia no se salta realmente a nadie. Solo elige entre los que, como Ulises, se atan al mástil y escuchan las sirenas sin correr a abrazarlas. Entre los candidatos a presidente con más posibilidades de llegar a la segunda vuelta hay dos miembros de mi generación: uno es José Antonio Kast (nacido el 66) y la otra es Jeanette Jara (nacida el 74), el primero un UDI ultramontano, rubio hasta las orejas, y la otra una joven comunista perfectamente meritocrática. Personajes que nos servían, cuando trabajaba en Gato x Liebre, del canal Rock and Pop, de tradicional escarnio y caricatura. Reportaje cómico sobre la toma de una universidad en la que seguían escuchando a Silvio ; congreso de la UDI con jóvenes indignados por la ley de divorcio. Gente de nuestra edad a quienes veíamos no solo como “pernos”, sino como un poco locos, vagamente divertidos, pero básicamente desnudos de futuro, atados los dos a ideas (el catolicismo ultraconservador y el comunismo nostálgico) que mi generación fue la primera en dar por muertas.

Cuando Jeanette Jara se tomó la USACh recibió la dura crítica del que dirigía por entonces a los estudiantes universitarios chilenos: Rodrigo Peñailillo, el futuro “galán rural”. Tan meritocrático como Jeanette, tan luchador como ella, pero que saldría de la universidad directo al gobierno en varios puestos de confianza hasta convertirse en Ministro de Interior del segundo gobierno de Bachelet. Segundo gobierno que quizás fue la primera y verdadera lápida de mi generación: la de los príncipes, los herederos, los pacientes jefes de gabinete que intentaron ordenar el descontento, hacer sin hacer las reformas radicales, escribir sin aprobar una nueva Constitución e incorporar algunas palabras del socialismo del siglo XXI sin romper con el del siglo XX.
Ser y no ser, que no es para mi generación una contradicción sino la esencia de toda su fuerza, la razón por la que somos despreciados como Hamlet.
Lo único que logró ese segundo gobierno de Bachelet fue hacer ver la escasa resistencia a la crítica, que unida a una falta generalizada de rigor intelectual (los posgrados les tocaron a otros) hizo que mi generación fuera el objetivo fácil de la que nos seguía. Los modales Ligurianos, los chistes salados del Clinic, el exceso de estimulantes, los kilos de más, nuestro gusto por todo lo que oliera a extranjero, nuestra naturaleza íntimamente mercurial (la Zona de Contacto) o estatal (Matucana 100), nos fue reprochada sin piedad. Asimismo, se nos hizo culpables de siglos de machismo y de clasismo, de una general insensibilidad ante las “víctimas”… y una notoria incapacidad de adaptarse a la dieta vegana.
La generación que emprendió la crítica no era menos “regalona” que la nuestra. Se podría decir que lo era mucho más: más becada, más subvencionada, más “ayudada”, pero con un marco teórico que mi generación nunca tuvo. Un marco teórico donde el poder siempre es el agresor que viola, física o emocionalmente, a una víctima que siempre tiene 8 años. El poder es siempre el enemigo, la falta de poder siempre una señal de pureza. El bien absoluto es representado por esta víctima que lucha contra el mal absoluto, que tiene como sus colaboradores a todos los que no se definen por un solo bando en esa visión maniquea del mundo.
Una vez instalada en el poder, la nueva generación demostró que nos ganaban incluso en egoísmo, oportunismo y la capacidad de negar como Pedro y Judas al mismo tiempo. Eran más neoliberales que nosotros, quizás porque a diferencia nuestra, aunque no querían serlo, ellos sí habían nacido en ese mundo. Ese fue quizás el centro del malentendido: mi generación ama el consumo como algo que llegó tarde a su vida. Puede comprar un producto solo porque vale el doble de otro. Puede incluso comprar el más caro entre dos productos idénticos solo porque es más caro. Puede defender la capacidad de emprender, de comprar y vender, de comprarse y venderse, puede alabar la valentía del individuo y su despiadada sed de existir, porque todo eso fueron sorpresas en nuestras vidas enmarcadas hasta el fin de la adolescencia en un mundo pastoral y artesanal.
Álvaro Henríquez se puso a cantar a David Bowie en las fogatas para molestar a los que ya nos tenían hartos de Silvio Rodríguez, pero la guitarra eléctrica sigue siendo para él una sorpresa y un lujo. Sus hermanos menores, Los Bunkers, aprendieron de él muchos de sus acordes, pero también a no caer en los excesos de la vanidad y el descontrol, y a convertir sus conciertos y discos en una experiencia sin tropiezos ni saltos al vacío. Son lo que nunca fuimos: profesionales. Mientras para bien o para mal los de mi generación querían ser artistas… aunque no nos gustaba la superioridad moral de la palabra artista y preferíamos decir que queríamos ser estrellas.
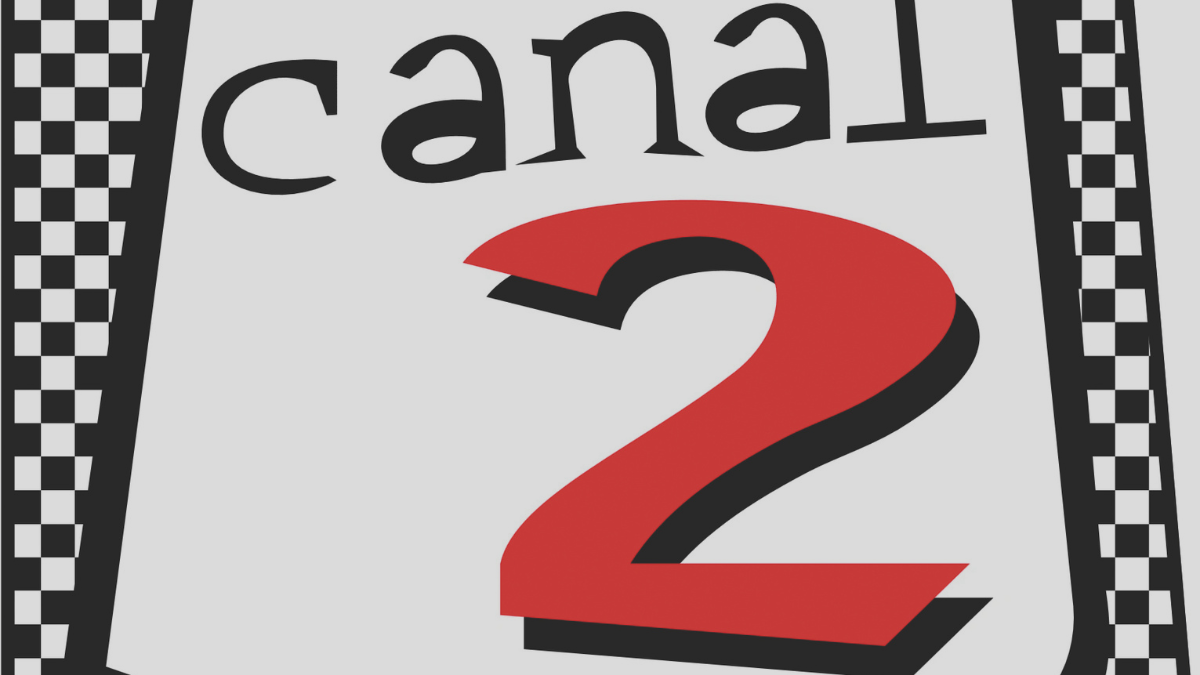
El escándalo de ser famoso
Me acuerdo de haber espantado a mis amigos escritores en 1995 diciendo, sin pudor y casi con entusiasmo, que yo sí quería ser famoso. En un grupo educado en Kafka y Lihn, donde la santidad se medía en la cantidad de fracasos acumulados, admitir algo así era escupir sobre la tumba de nuestros mayores: los censurados, los olvidados, los mártires de su propia leyenda.
Hoy entiendo que también era una forma de ingenuidad. ¿Quién no quiere ser famoso? El propio Kafka, al pedirle a Max Brod que quemara sus manuscritos, sabía perfectamente que Brod no lo haría. Fabricó así -aunque sin selfies- una de las más efectivas campañas de marketing de la literatura moderna.
Decir que uno quiere ser famoso es asumir una idea festiva, casi moral de la fama: un reconocimiento justo, merecido. Una idea que, lo veo ahora, es típica de mi generación. Porque los que vinieron después no dejaron de querer ser famosos, aunque lo hagan sin decirlo. Funcionan más como PYMES de su propio talento que como herederos de Borges o García Márquez. No quieren discutirles a los clásicos: quieren fundar su marca, su nicho, su clientela. No sueñan con el Nobel, sueñan con estabilidad. Y es probable que lo consigan.
En el fondo lo que marcó a mi generación fue la idea, vivida en la práctica, de que la democracia y el mercado podían ser, de alguna manera, justos. No lo eran del todo -la desigualdad no dejó de atormentarnos como un fantasma del pasado de privación y crisis económica en que fuimos criados-, pero no dejamos de pensar que existía eso de la fama esperable, del éxito amable, del premio merecido. Que había países en que ganaban gobiernos razonables que no querían cambiar el mundo de raíz, pero iban de a poco permeándose a nuevas demandas de colectivos rechazados (pienso en particular en los homosexuales).
Creímos que los procesos eran posibles, que la evolución gradual era deseable, que los grises eran habitables. Tal vez no era una doctrina, pero sí un instinto generacional. El resultado es que cuando vinieron los tiempos del todo o nada, de la víctima y el victimario, del bien absoluto contra el mal absoluto, nosotros nos quedamos sin marco teórico, sin catecismo. Sin siquiera la ilusión de que las cosas podían arreglarse con un poco de conversación, un poco de ironía, y una buena canción de los Talking Heads de fondo.
Todo eso con un nuevo uso de la noche, los nuevos vinos, el regreso del aceite de oliva, el crédito con o sin aval del Estado, los suicidios en los malls o en el Metro, la llegada de los peruanos y su absorción en los platos chilenos, una cierta frivolidad general que primero fue una suerte de revancha ante el destino y luego se convirtió en una costumbre y en una especie de comodidad.
Claro que esa comodidad pasó a ser ceguera: nosotros no queríamos cambiar el mundo porque pensábamos que el cambio era nuestro mundo. Pero el mundo cambió y el mercado y la democracia. Los medios de comunicación “hegemónicos” en los que aprendí a escribir se convirtieron en barcos náufragos, como los partidos políticos. Las editoriales se concentraron en tres y las que quedaron se atomizaron hasta convertirse en pequeñas boutiques de ropa artesanal literaria. Los grandes sellos que traicionaban a la música, pero grababan a Los Beatles, se convirtieron en caprichos de millonarios o pequeña autogestión sin dueños. El artista que vivía de los derechos de sus canciones y no hablaba con nadie tuvo que volver a tocar en bares infestos. Nada de eso lo vimos venir ocupados en soñar en ese mundo anterior de millonarios con habanos que descubren hippies locos, odiándose pero haciéndose mutuamente ricos.
Ante el estallido y la convención, los “regalones” actuaron como tontos útiles. Otros se enojaron y se fueron directamente a la derecha quizás por esa misma comodidad. Cualquier cosa con tal de no pensar. Carolina Tohá hizo el gesto de extrema responsabilidad de salvar un gobierno que la despreciaba abiertamente hasta entonces. Pero tuvo la ingenuidad -tuvimos la ingenuidad- de pensar que esto tendría alguna recompensa electoral, política o moral siquiera. De nuevo nos derrotó la idea de que en las películas ganan los buenos y que la historia va hacia alguna parte.
El cinismo, que era nuestra marca de fábrica, nunca nos ayudó a mirarnos con frialdad clínica. Nos aislamos imperdonablemente de cualquier base social para hundirnos en la vida social. Al final, en un país aterrado, era imposible que la ministra a cargo de la seguridad ganara las primarias. Más aún si intentaba decir que, a pesar de ser el gobierno no era del gobierno y, que siendo de la Nueva Mayoría, seguía siendo de la Concertación.
Finalmente, no nos queda otra que gozar de esta nueva soledad, la de los hijos de Nicanor Parra, ese que después de enumerar los vicios del mundo moderno declara como única consigna:
¡Aferrémonos a esta piltrafa divina!
Jadeantes y tremebundos
Chupemos estos labios que nos enloquecen;
La suerte está echada.







