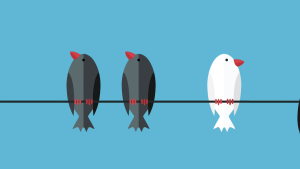La Ola, la última película de Sebastián Lelio, es por muchos motivos un hito. Es, para empezar, una de las películas más caras en la historia del cine chileno y también una de las más esperadas, no solo por el renombre internacional de su director, sino porque promete un género casi nunca intentado aquí: la comedia musical. El cine chileno ha sido documental, político, testimonial, naturalista, incluso surrealista.
Pero musical, muy pocas veces (La Pérgola de las Flores, por ejemplo, fue una superproducción argentina, filmada por un uruguayo). Que Lelio se atreva con esa forma, y que lo haga en el centro de nuestra conversación cultural más conflictiva de los últimos años, ya merece atención, aunque no necesariamente aplausos, como ha sugerido la crítica tibia y timorata que ha acompañado a la película desde la prensa.
La Ola no es solo un musical. Es un intento de poner en escena —con música, coreografía y humor— un fenómeno social, político y existencial sobre el que aún cuesta pronunciarse sin titubeos: la ola feminista de mayo de 2018. Ese movimiento que irrumpió en las universidades, desnudó abusos enquistados y obligó a cambiar las jerarquías de género en todos los espacios, prometiendo a su paso un cambio total. Una marea que parecía destinada a arrasar con los viejos códigos del poder chileno, pero que se vio superada por otra, un tsunami más bien: el estallido social de octubre de 2019, más amplio, más caótico, menos articulado, que terminó por enterrar cualquier relato lineal de progreso.
La Ola, la película, es un desastre no porque haya sido infiel al proceso que intenta retratar, sino porque en su afán de notraicionarlo termina traicionando todo lo demás: el drama, los diálogos, las actuaciones, la risa, el llanto, la vergüenza ajena y la propia. Carabineros bailarines, una pobre niña cuyo único diálogo es gritar una y otra vez “sororidad”, una cueca aliade, una larga sucesión de memes y momentos tan inolvidables como morder un helado o un pedazo de cartón. Lelio confiesa hacia el final del metraje su incomodidad: es hombre, heterosexual y blanco; es decir, el enemigo objetivo de quienes filma, aunque quiera homenajearlas. ¿Se puede homenajear una lucha que te declara enemigo no por lo que haces sino por lo que eres, sin quedar relegado al lugar ambiguo del “colaborador”, en el sentido de la Francia ocupada?
Lelio elige, más allá de su propia historia y de su generación, ser fiel al movimiento. Pero no puede ignorar lo que sabe: que un movimiento que plantea juzgar sin atender a pruebas ni a hechos, que concibe la justicia fuera de los tribunales, que trata la presunción de inocencia y el debido proceso como reliquias patriarcales, no puede ser —a la larga— querible, entrañable ni siquiera respirable. Más aún cuando los abusos que la película anuncia son los más discutibles, los menos patentes, los menos violentos, obviando los que sí explicaban la urgencia del movimiento, los que sí podían justificar la rabia que aquí resulta gratuita, forzada, infantil.
Lelio es demasiado inteligente como para ocultar esa contradicción, y la deja aflorar en voces caricaturescas, en morisquetas grotescas, en la aparición lateral de un totalitarismo adolescente que la propia película parece denunciar incluso mientras pretende apoyarlo. ¿De dónde viene esa contradicción esencial? ¿Cómo un director de los más inteligentes y talentosos de Latinoamérica cae en esa trampa?
¿Por qué nadie se atreve, ni en la película, a decir lo que ve, a cantar lo que sufre? La única explicación es el miedo. Un miedo que, junto al carnaval, los colores, la alegría y la liberación, fue una de las coordenadas esenciales de La Ola, y la razón por la que recordarla no es para casi nadie una experiencia grata (aunque la historia oficial insista en que nunca fuimos tan felices como entonces).
La historia personal
Yo también tuve miedo esa primavera. Mucho miedo. Tenía razones objetivas para tenerlo y subjetivas para esconderlo. Sabía que mucho de lo que la ola planteaba era justo y necesario. Sabía que en un país donde la mujer es el motor de millones de hogares y de lo mejor de nuestra cultura, la postergación evidente no podía sino terminar en rabia, en urgencia, en toma. Los directorios, las rectorías, los gabinetes casi siempre integrados solo por hombres; los chistes, los toqueteos, las descalificaciones: todo eso era un insulto no solo a las mujeres, sino a la historia que había puesto en la agenda de la civilización occidental —como única urgencia verdadera— la revolución feminista. Sabía que era inútil, torpe y ciego oponerse a esa revolución. Pero ya estaba del otro lado. Mi nombre en un petitorio del paro de mi universidad, mi cabeza pedida oficialmente por un grupo de encapuchadas que se negaban a dar la cara, mi Twitter al rojo vivo, mi teléfono lleno de llamados de amigos y enemigos solidarizando conmigo mientras al mismo tiempo firmaban manifiestos que pedían al movimiento más severidad.
Mi pecado era al mismo tiempo grave e inocuo. Grave porque me convirtió en enemigo público; inocuo porque no había en mi contra actos concretos que reprochar, sino declaraciones, frases, tonos que transmitían un cierto desprecio por los usos y formas de la cuarta ola del feminismo.
Escondido en un taxi mientras la marcha de millones de cuerpos atravesaba una Alameda que yo no podía cruzar, no logré surfear la ola. Fui revolcado por ella. Me caí, pero no hice el ridículo de quienes, abrazados a sus tablas de surf, no entendieron a tiempo que la ola era contra ellos. Contra Fábula y contra Lelio, no solo por ser hombres, sino por ser viejos, por pertenecer a la generación del Liguria y del The Clinic, esa versión de patriarcado “buena onda” que la ola detestaba todavía más que a las masculinidades desplumadas con que se topó en las aulas.
Éramos, somos, con nuestra tolerancia, nuestra cocaína, nuestro inglés o francés, para esa marea, el enemigo perfecto: demasiado ilustrados para excusarnos en la ignorancia, demasiado irónicos para aceptar sin risa los nuevos rituales, demasiado visibles para pasar inadvertidos. Lo que nos hacía, lo que nos hace, más indignantes es la condescendencia suprema de creer que alabarlas, o acariciarlas en el sentido del pelo, nos libraría de su justa venganza. Que nuestra impunidad —la del macho que comprende, que escucha, que compadece, pero no deja de ser supremamente egoísta, vanidoso y winner— nos permitiría incluso ganar plata y premios con historias que no nos pertenecen ni de cerca ni de lejos.
A los adultos nos tocaba decir no, decir quizás, decir tal vez, pero no lo dijimos. Tuvimos miedo, un miedo que confundimos con complicidad. La actitud del rector de la universidad en la película grafica esa ambivalencia que bien se podría llamar cobardía.
El rector, interpretado con gran oficio por Manuel Peña, no es solo un personaje: es la alegoría de muchos otros rectores, periodistas, empresarios, políticos y opinólogos que le dieron la razón a la ola incluso cuando esta descalificaba la razón misma, la lógica y la ciencia como formas legítimas de resolver los conflictos. Las demandas justas y las injustas, las civilizatorias y las bárbaras, tenían para el rector el mismo valor: el de su supervivencia en el cargo.
El padre, como siempre en Chile, prefiere ausentarse ante los problemas. En una de las escenas más conmovedoras de La Ola, las manifestantes llaman por teléfono celular a sus padres para decirles que ya no son sus padres, al menos en el sentido tradicional del término. La música se vuelve lenta, melancólica.
Las voces que durante toda la película habían gritado consignas, sin permitir jamás una grieta de ternura o de temor, se convierten en susurros temblorosos. Uno no puede dejar de escuchar en esa canción una secreta falta. Esos padres de los que las manifestantes reniegan son quizás los que les faltaron, los que nunca estuvieron, los que se escaparon, los que nunca asumieron el papel que debían. No es el canto del cisne del patriarcado lo que vibra en esa escena, sino el lamento final de sus huérfanas y viudas que lo despiden.
Las autoridades no quieren ser autoritarias, las víctimas pasan a ser victimarios, a los hombres acusados los defienden sus madres, que son mujeres finalmente. Cambiarlo todo no es posible; cambiar solo algunas cosas se siente como no cambiar nada.
La película, en un giro genial, resuelve el problema como efectivamente lo resolvió la dialéctica de los hechos. Entre los patriarcas rendidos, los hombres asustados, los funados entregados y el colectivo rabioso, se interponen las feministas “liberales”. Son ellas, con sus protocolos, su resiliencia, su psicología barata y su sabiduría política, las que logran un acuerdo que satisface a todos menos a las que estuvieron en el corazón del movimiento.
Esas que sacrificaron su honra, su tiempo, su pasión, su vida y su voz a una causa que finalmente saben que no fue la suya.
Ilustrando a la perfección la teoría de otro rector Peña —Carlos Peña—, la película en su final (que por desgracia ocurre dos horas después del comienzo) nos muestra el otro lado de la luna. La protagonista y sus amigas más íntimas son parte de una generación que por primera vez accede a la universidad.
Una generación que se siente, en los rituales de la academia y en los usos de la élite cultural, ajena, alienada, despreciada y frágil. Estudian con esfuerzo, con dedicación, pero saben que su talento, por grande que sea (aunque lo que muestran en la película es bastante limitado), no las salvará de volver al minimarket donde trabaja su madre. La ola feminista, que les permite usar de manera callejera, vital y física conceptos académicos recién traídos de Estados Unidos, consigue por un instante unir origen y destino, academia y vereda. Pero el pacto dura poco. Los “cuicos” y las “cuicas” terminan una vez más ganando esa batalla, que da inicio a otra: la del estallido, que también acabará dejándolas fuera de foco.
En 1966, Mao, que parecía dirigir China, decidió criticar a los elementos burgueses y contrarrevolucionarios dentro de su propio partido. Llamó a la juventud a integrarse a la Guardia Roja y hacer la revolución dentro de la revolución. Miles de chinos fueron “reeducados”, perseguidos, acallados.
Todo se hizo con un sinfín de cantos y bailes, con coreografías de una belleza uniforme que atrajeron a la juventud occidental, súbitamente maoísta. Jean-Luc Godard se sumó al entusiasmo y filmó el efecto entre sus amigos y colegas. La Chinoise, Week End, Made in USA, Tout va bien cuentan ese proceso con un humor y una audacia que a Lelio le faltan. Quizá Godard lo logró porque estaba realmente convencido de lo que creía, aunque su única fe real fue siempre el cine.
A la postre, Mao cambió otra vez de idea y la revolución cultural y sus Guardias Rojos fueron severamente reprimidos. Se supo luego que todo había sido un truco vil para que él recuperara el poder total en su partido y acallara cualquier disidencia. A veces me pregunto: ¿quién es el Mao de la revolución cultural del wokismo, a la que La Ola sin duda pertenece? ¿Quién es el poder que pide a los jóvenes luchar contra el poder para recuperarlo mejor? Luego pienso en Netflix, en Walt Disney, en Facebook y en tantas universidades norteamericanas que tan rápido apoyaron todas las demandas, que adoptaron todos los protocolos y se entusiasmaron con los petitorios más irracionales de los Millennials. ¿Por qué los poderes fácticos del capitalismo postindustrial aceptaron con tanto entusiasmo las voces y gestos de quienes se oponían a ellos? ¿Por qué universidades financiadas por millonarios dedicaron fondos y tiempo a la interseccionalidad poscolonial en detrimento del estudio de los clásicos?
Y veo que, como en la China de Mao, la revolución cultural solo sirvió para acrecentar el poder de los poderes fácticos, que una vez cumplida la misión, la apartaron de sí como un trapo viejo. Una vez cumplido el papel de limpiar las filas de la revolución —tecnológica esta vez—, Trump y compañía pudieron, con perfecta tranquilidad, gobernar.