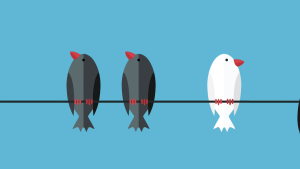Vivimos en una sociedad del hacer, impaciente y habituada a medir la eficacia en plazos cada vez más breves. Esa lógica ha colonizado también a la política. Hoy los presidentes y los gobiernos están sometidos a una exigencia permanente de acción: hacer, resolver, responder. La ciudadanía, crecientemente desvinculada de los procesos políticos y de sus mediaciones, observa al Estado como si fuera una ventanilla única de reclamos, una suerte de servicio técnico de la vida social.
Nada de eso es, en sí mismo, ilegítimo. Las demandas son reales, comprensibles y muchas veces urgentes. Expresan malestares concretos, expectativas postergadas, necesidades que no admiten espera. El problema aparece cuando esa presión por el hacer se transforma en la ilusión de que todo puede —y debe— resolverse exclusivamente mediante la técnica y la gestión.
Para la derecha chilena, la tentación del “hacer” ha tenido nombre y apellido: la tecnocracia. Una confianza casi instintiva en que el país se arregla como se repara una máquina, con el especialista correcto y el instrumental adecuado. Jorge Alessandri es una primera muestra con la idea de que los problemas eran esencialmente técnicos y que la política, con su barullo, era más estorbo que condición.
Años después, Joaquín Lavín encarnó otro estilo de esa misma pulsión. Menos solemnidad y más cercanía, pero el mismo gesto de fondo: poner “las autoridades al servicio de las personas”, privilegiar “los problemas concretos de la gente”. Eso tuvo un efecto positivo indiscutible: le permitió a la centroderecha crecer, volverse competitiva, romper el cerco de los “tres tercios” y acercarse al poder.
Pero ese “cosismo” también dejó una herencia ambigua: al entrenar al sector en el reflejo de responder a la demanda inmediata, debilitó su musculatura para disputar sentido, para sostener decisiones impopulares pero necesarias, para administrar la complejidad sin reducirla a un trámite.
Piñera definió su primer gabinete con equipos gerenciales, con la fe en que la experticia empresarial era transferible al Estado. La realidad fue un curso acelerado de política. No bastaba con “hacer la pega”; había que distinguir entre el rol del político y el del gerente, y entender que la gestión sin conducción política no produce gobernabilidad, sino desgaste.
Por supuesto, nadie espera —ni debería esperar— un gobierno de intelectuales. Dios nos libre. Pero dentro de un gobierno deben habitar roles distintos: no todos están para empujar decisiones, cortar cintas o apagar incendios. Alguien tiene que leer el momento, interpretar los conflictos, anticipar efectos no deseados, definir prioridades y sostenerlas. También poner en palabras lo que se está haciendo y por qué, y, sobre todo, sostener el andamiaje cuando la presión empuja fuerte. La urgencia manda, sí; pero si solo se reacciona, se gobierna a ciegas.
Puede sonar a paradoja, pero los tiempos de crisis como el nuestro—sin mapas claros, sin certezas y donde campea la incertidumbre— son, sobre todo, tiempos para pensar. Pensar no como excusa para la inacción, sino como condición para una acción que no sea ciega. El desafío del nuevo gabinete es precisamente ese: equilibrar la eficacia con la deliberación, la ejecución con el diagnóstico, el hacer con el pensar.
Dentro de un gobierno deben habitar roles distintos: no todos están para empujar decisiones, cortar cintas o apagar incendios. Alguien tiene que leer el momento, interpretar los conflictos, anticipar efectos no deseados, definir prioridades y sostenerlas. También poner en palabras lo que se está haciendo y por qué, y, sobre todo, sostener el andamiaje cuando la presión empuja fuerte.