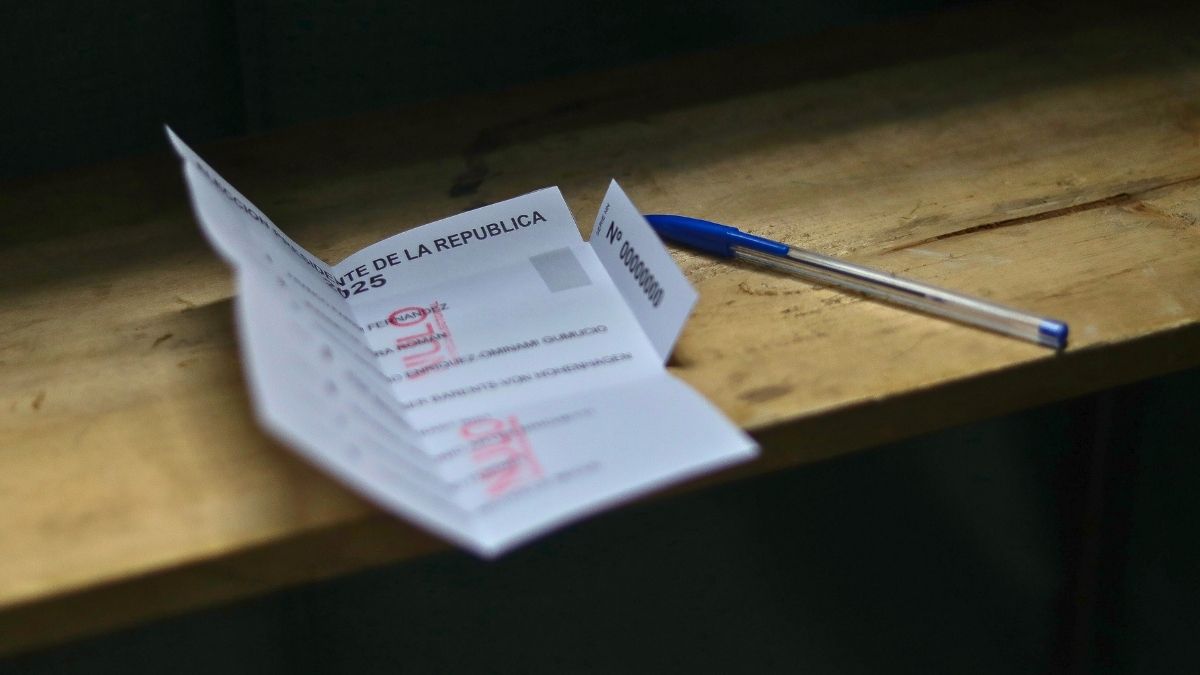
Soy incapaz de predecir los resultados de esta primera vuelta —y aunque pudiera, la ley me lo impediría comunicarlo en esta columna—, pero sin ser mago ni sociólogo puedo asegurar algo: el lunes tendremos dos candidatos y no ocho.
La política, que por un momento pareció un reality con demasiados concursantes, volverá a ser bipolar, predecible, controlable. Se acabará esta proliferación de personajes que saben que van a perder pero insisten en estar ahí, como si la condición misma de su existencia fuera la visibilidad.
La mayor parte de esta campaña se deshizo en minucias, gestos vacíos, frases hechas y cachetadas de payaso, sobre un fondo voluntariamente apocalíptico. Porque si una campaña es, ante todo, la elección de qué país posible queremos habitar, no cabe duda de que el diagnóstico de los Republicanos —compartido con mas furia por los social-libertarios y parte de Chile Vamos— de que vivimos en el peor Chile de la historia ganó la batalla cultural. La sobredosis de esperanza sin sentido que dejó el estallido y el proceso constituyente nos dejó con una resaca monumental, una incapacidad casi física de ejercer el menor gesto de perdón, de piedad, de cordura.
Y, sin embargo un país en ruinas no podría darse el lujo de una campaña tan larga, tan pacífica, tan aburrida. Un país incendiado no podría permitirse suspender sus noticieros durante meses para ver cómo un candidato le regala una rosa a otra candidata. Quizás no estemos tan mal como creemos.
La primera conclusión obligada de esta campaña es que su propia existencia desmiente el diagnóstico del país que presenta como una realidad única e inapelable. Chile no crece mucho, es cierto, pero en un mundo que tampoco crece nada. Vive bajo el fuego cruzado de algunas bandas de crimen organizado, sí, pero en países vecinos esos grupos asesinan candidatos y hacen caer gobiernos. Tenemos razones de sobra para lamentarnos, pero también para no exagerar nuestra desgracia. Quienes no hemos perdido del todo la memoria recordamos que el tema de la seguridad como urgencia irrebatible viene repitiéndose desde que Lavín fue candidato en el año 2000, cuando las cifras de delitos eran —vistas desde hoy— ridículamente bajas. En aquel país que no celebraba funerales de narcos ni conocía al Tren de Aragua, el más seguro de las dos Américas (con la excepción de Canadá), ya vivíamos aterrados, ya pedíamos mano dura, y ya empezábamos a cosechar lo contrario de lo que esa mano prometía.
El miedo tiene eso: no deja ver, no deja pensar. El Chile oscuro, terrible, peligroso y descontento también encuentra su desmentido en la figura misma de los candidatos. Muchos representan ideas abyectas y proponen proyectos inquietantes, pero ninguno —salvo quizá Parisi— puede ser descrito como un impresentable. No hay en ellos un monstruo, un demente, un corrupto irrecuperable. Todos, de algún modo, creen en lo que dicen y son capaces de sostener una conversación sincera e informada.
Kaiser, por ejemplo, con su tendencia al maximalismo y su coqueteo con la nostalgia dictatorial, ha intentado mostrarse como buen vecino, buen marido, legalista y portaliano. No dudo de que gran parte de eso sea actuación. Pero el hecho de que deba actuar la confiabilidad dice mucho sobre el estado de un país que, a diferencia de otros, no ha decidido redimirse en el delirio total a lo Milei o Trump.
Para bien y para mal, nuestros candidatos son políticos profesionales. Quizás por eso espanta más escucharlos hablar de balas y tumbas, de minas antipersonales, de cárceles sin juicio o de aviones imposibles llenos de inmigrante volviendo a las tiranías de la que escaparon. No sorprende, sin embargo, que quienes compiten en proponer medidas en la frontera del sadismo más desatados contra los inmigrantes sean, casi siempre, nietos o hijos de inmigrantes. Que algunos de ellos sean descendientes de alemanes tampoco es casual.
Fui educado en Francia, cuando la Segunda Guerra Mundial era todavía una cicatriz visible en la piel de los adultos. Ver descendientes de alemanes hablar de pureza, de sangre, de tierra, no deja de traerme malos recuerdos. La xenofobia, claro, no es una exclusividad alemana —su formulación teórica moderna es incluso más francesa que germana—, pero nadie puede negar que fueron los alemanes quienes llevaron más lejos la idea de que el extranjero podía dejar de serlo por decreto, aunque llevaran siglos naciendo en Alemania.
Lo más inquietante de esta campaña es comprobar cómo, a fuerza de exageraciones retóricas, ha ido asomando en casi todos los candidatos la idea de que el inmigrante irregular —y casi todo inmigrante empieza siéndolo— ha dejado de ser humano.
En el mismo discurso, el ladrón, el asesino, el violador, el que ha errado o caído fuera de la ley, ya no merece respirar el mismo aire, comer el mismo pan ni vivir la misma vida que nosotros. Es una alimaña, un parasito, una cosa que hay que eliminar, conceptos que no reciben otra contradicción que saber de dónde se va a sacar el presupuesto para fumigar a los indeseables.
Hemos visto con una indiferencia culpable cómo los autoproclamados defensores de la civilización cristiana occidental niegan la base misma de esa civilización: la creencia de que ningún ser humano deja de serlo por lo que haya hecho. La idea de que todo humano puede ser perdonado porque nadie está condenado a hacer sólo el bien o sólo el mal. Esa enseñanza —la más antigua y elemental de nuestra cultura— parece haberse olvidado: que todos podemos ser el que peca, el que mata, el que huye, el que tiene hambre, el que aplasta y el aplastado. Negar esa posibilidad no es defender la civilización: es abolirla.
De todas las promesas desmedidas de esta larga campaña, la peor es la de un mundo sin piedad: un mundo de castigo eterno, de tortura perpetua, de exclusión, insulto y desprecio. Eso que la teología llama infierno se ha convertido en el programa político de muchos, de demasiado de nuestros políticos: Infierno para el inmigrante.
Infierno para el delincuente. Como si el infierno del otro fuese mi paraíso, como si no entendiéramos —y Alemania (ya que vivimos en Alemania del sur) debería recordárnoslo— que quienes construyen el infierno para otros que viven en su país terminan entregándonos a todos, incluso a los que juegan a ser el diablo, un infierno para todos.







